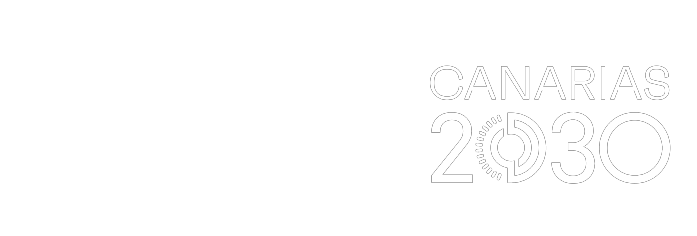El fuego no es un problema técnico, sino político, social y cultural. Desde el interior de la Península hasta las Islas, este verano el fuego ha vuelto a arrasar vidas, pueblos, paisajes y biodiversidad, pero también ha reactivado algunas preguntas urgentes sobre el modo en que habitamos y gestionamos el territorio.
En este artículo publicado por la revista Ethic, Elvira Santiago y Carmen Rodríguez, investigadoras del CSIC y profesoras de la universidad de A Coruña, que llevan años estudiando los incendios, reflexionan sobre las causas estructurales, desde una mirada ecosocial. No se trata únicamente de una escasez demostrada de recursos o de limpieza del monte. Los incendios son consecuencia directa de un modelo económico que ha favorecido el abandono del campo, la pérdida de diversidad y el desequilibrio de los ecosistemas.
La gestión forestal actual en muchos montes, especialmente los pinares repoblados del siglo XX, enfrenta una paradoja: masas densas, homogéneas y mal adaptadas al territorio que, lejos de protegerlo, actúan como combustible concentrado. Aunque se realizan tareas preventivas en los distintos territorios del país, como resalveos, cortafuegos o pastoreo dirigido, muchas veces estas prácticas encuentran trabas legales, fragmentación de la propiedad o desconocimiento social.
Sin embargo, el fuego ha sido históricamente parte de la gestión tradicional del territorio, especialmente en sistemas agroforestales. Lo que ha cambiado es la manera en que se aborda dicha gestión. El abandono del campo ha hecho que zonas antes cultivadas o pastoreadas hoy estén cerradas al uso, acumulando vegetación muerta sin control. La prevención, entonces, termina recayendo solo en los cuerpos de emergencia, en lugar de verse como una responsabilidad colectiva. La prevención empieza con la defensa del sector primario, la repoblación con biodiversidad y diversificación de los usos del suelo.
Uno de los grandes obstáculos en la comprensión de los incendios forestales es la aparición de narrativas simplistas y mitos que desvían el foco de las verdaderas causas estructurales. Como explican Elvira Santiago y Carmen Rodríguez, es común que, tras cada gran incendio, se apunte rápidamente a la falta de limpieza del monte o a la ausencia de medios. Los trabajos de prevención sí se realizan, aunque no siempre sean visibles o fácilmente comprensibles. Un claro ejemplo es la supuesta prohibición del desbroce de los montes en Galicia.
Tal y como afirma Carmen Rodríguez, en Galicia, la limpieza de parcelas forestales es obligatoria, especialmente en las franjas a 50 metros alrededor de viviendas, urbanizaciones o instalaciones industriales. El problema no está en sí en la normativa, sino “en las dificultades para su cumplimiento en un doble sentido”, apunta Elvira Santiago: “La ley no tiene en cuenta para su desarrollo las características de la propiedad en Galicia, ni proporciona o facilita los medios para cumplirla”.
Y es que todo es un poco más complejo de lo que leemos en titulares. “Se trata de una norma que desatiende las dificultades que enfrenta la población rural, envejecida y dispersa, que no siempre cuenta con los medios físicos ni económicos para cumplir dichas obligaciones, todo lo cual se suma a la escasez de servicios de limpieza accesibles y a los trámites burocráticos”.
Existe una brecha abierta entre la normativa y la capacidad real de actuación, que termina generando frustración y facilita la propagación de bulos. La desinformación y la tendencia a buscar un responsable inmediato, como “los ecologistas” que “no dejan limpiar”, y las supuestas tramas especulativas tras cada fuego, obviando el papel fundamental del abandono rural, la homogeneización de los paisajes o el cambio climático.
Esta clase de discursos refuerzan la idea de que los incendios son fenómenos excepcionales e inevitables, cuando en realidad son predecibles y, hasta cierto punto, gestionables si se aborda el problema desde una visión territorial y ecosocial.
Para combatir los bulos, es necesario abrir espacios de diálogo entre ciencia, ciudadanía y políticas públicas. Toca construir un nuevo relato colectivo más profundo y riguroso sobre el fuego y el territorio. Los incendios nos están obligando a mirar más allá de las cenizas que quedan. Prevenir el fuego en el campo es transformar no sólo las políticas forestales, sino cuestionar la lógica de consumo acelerado, la especulación del suelo, el modo en que organizamos la vida y los valores que sostienen nuestra forma de estar en el mundo.
Palabras clave:
- incendios forestales
- abandono del campo
- gestión forestal
- prevención de incendios
- bulos y mitos
- sostenibilidad
- cambio climático
- territorio
- biodiversidad
- sector primario